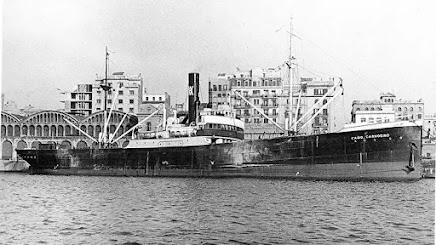La proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931 supuso un cambio significativo en la vida política de todo el país, incluidas las pequeñas localidades como Tomares. En este municipio sevillano, el proceso de transición desde la monarquía a la nueva forma de gobierno estuvo marcado por particularidades que reflejaban la compleja realidad política de la época.
El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en toda España, consideradas un plebiscito sobre la continuidad de la monarquía de Alfonso XIII. En muchas ciudades, las candidaturas republicanas obtuvieron una clara victoria, lo que precipitó la proclamación de la Segunda República dos días después. Sin embargo, en Tomares y otros 26 municipios de la provincia de Sevilla no se llegó a celebrar dicha convocatoria electoral. Esto se debió a la aplicación del artículo 29 de la Ley Electoral vigente, que establecía que, si solo había una candidatura presentada, esta quedaba proclamada automáticamente sin necesidad de votación. En el caso de Tomares, la única lista que se presentó fue de carácter monárquico, lo que impidió a la ciudadanía expresarse en las urnas. No obstante, tras la instauración del nuevo régimen republicano, se consideró que los ayuntamientos elegidos bajo estas circunstancias no reflejaban el nuevo escenario político y, por tanto, se convocaron elecciones municipales extraordinarias para el 31 de mayo de 1931. En esta ocasión, la ciudadanía de Tomares sí pudo acudir a las urnas y elegir a sus representantes dentro del marco republicano.
Con la llegada de la Segunda República, por primera vez, el pueblo de Tomares intentó asumir su propio destino, participando de forma ejemplar y masiva en las diferentes elecciones. La República trajo la esperanza a un pueblo duramente castigado por el paro, consecuencia de la escasez de tierras en el término municipal y la falta de industria, pero estos eran males endémicos de difícil corrección a corto plazo, y menos aún cuando el país se encontraba inmerso en una profunda crisis económica. A pesar de ello, la actividad de la lucha obrera no fue especialmente combativa.
Las elecciones del 31 de mayo dieron como resultado la elección de un nuevo ayuntamiento republicano en Tomares. A la cabeza del consistorio se situó Manuel Romero Ortega, un joven empresario con ideas progresistas que asumió la alcaldía en un contexto de grandes cambios y expectativas. Su llegada al poder local simbolizaba la entrada en una nueva etapa, en la que se intentaron poner en marcha reformas que modernizaran la administración municipal y mejoraran las condiciones de vida de los vecinos.
El periodo republicano en Tomares estuvo marcado por los esfuerzos de modernización y los conflictos sociales que también caracterizaron a España en aquellos años. Una de las principales preocupaciones del gobierno municipal fue la mejora de la educación y la cultura, siguiendo la línea de la política republicana. Se promovió la ampliación de escuelas, la contratación de más maestros y el impulso a una enseñanza laica que garantizara el acceso a la educación a todos los niños del municipio, sin las limitaciones que imponía anteriormente la Iglesia. También se fomentaron actividades culturales, incluyendo la creación de bibliotecas públicas y la organización de eventos y conferencias para la formación de la ciudadanía.
Las condiciones laborales y sociales también fueron objeto de atención. Se impulsaron medidas para mejorar la situación de los trabajadores, en especial de jornaleros y campesinos, que constituían una parte importante de la población. Se promovieron iniciativas para la regulación de salarios, la reducción de la jornada laboral y la mejora de las condiciones higiénicas y de seguridad en el trabajo. En paralelo, se establecieron mecanismos de mediación para resolver los conflictos entre patronos y obreros, con el fin de evitar huelgas y enfrentamientos que eran comunes en la época. La construcción de infraestructuras y la mejora de los servicios públicos fueron otra de las prioridades del gobierno municipal. Durante estos años se llevaron a cabo obras para mejorar el abastecimiento de agua potable, el saneamiento y la pavimentación de calles, dotando a Tomares de mejores condiciones de habitabilidad. También se puso en marcha un plan de electrificación que permitió llevar la luz a zonas que hasta entonces carecían de este servicio.
A pesar de estos esfuerzos, la Segunda República estuvo marcada por profundas tensiones sociales y políticas. En el ámbito nacional, las reformas impulsadas por el gobierno republicano generaron oposición entre sectores conservadores y grandes propietarios. En Tomares, como en muchas localidades andaluzas, estas disputas se reflejaron en conflictos entre trabajadores y terratenientes, así como en las diferencias entre republicanos reformistas y elementos más conservadores de la sociedad local.
El periodo republicano en Tomares, como en el resto del país, se vio abruptamente interrumpido en julio de 1936 con el estallido de la Guerra Civil. El golpe de Estado militar encabezado por el general Franco tuvo una rápida repercusión en Andalucía, y Sevilla se convirtió en uno de los primeros bastiones del alzamiento. En este pueblo, donde no se disparó un solo tiro ni el 18 de julio de 1936 ni durante la ocupación por las tropas rebeldes el día 24, la represión fue especialmente dura. Hasta el momento, las cifras son escalofriantes: de los 2.358 habitantes que contaba la localidad en 1935, cuarenta y tres personas fueron oficialmente fusiladas, aunque sabemos por las fuentes orales que el número podría ser mayor. A todo ello habría que añadir otro tipo de represión, como encarcelamiento, vejaciones, etc., que igualmente sufrieron algunos vecinos de Tomares cuyo único "delito" fue la defensa del gobierno legítimo de España frente a un grupo de golpistas rebeldes que terminaron por llevar al país a una sangrienta guerra civil.


.jpg)

.svg.png)